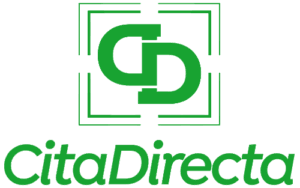Seleccionada por Tayikistán pero finalmente no aceptada por la Academia para competir en la categoría de largometraje internacional del Oscar, “Black Rabbit, White Rabbit” comienza de manera ambiciosa, con una famosa cita del dramaturgo Anton Chejov sobre montajes y recompensas: sobre cómo si se establece un arma en una historia, debe dispararse. Momentos después, una atractiva toma larga que involucra a un joven que vende un rifle antiguo termina en una tragedia ridícula, señalando una serie igualmente ridícula de eventos que se vuelven cada vez más extraños. La película, del director iraní Shahram Mokrise pliega sobre sí mismo de maneras intrigantes (aunque prolongadas), deformando sus límites metaficticios hasta que reemplazan a sus personajes o cualquier significado subyacente.
Aun así, no es del todo poco interesante ejercicio de exploración de los contornos de la narración, contada a través de numerosas viñetas temáticamente interconectadas. La cita inicial de Chéjov, aunque podría llamar la atención sobre detalles menores que terminan siendo insignificantes, garantiza una mayor conciencia del artificio de la película, hasta que la película finalmente retrocede y se convierte en una historia de su propia creación. Pero en el camino hacia este florecimiento posmoderno semi-exitoso, el drama de sus personajes es bastante atractivo por sí solo, con toques de realismo mágico. Comienza con la historia de una mujer de clase alta gravemente herida, Sara (Hasti Mohammai), que descubre que su accidente automovilístico le ha dejado la capacidad de comunicarse con objetos domésticos.
Es necesario cambiar las vendas de Sara y el hedor de su ungüento se convierte en una ventana rápida a sus relaciones. Su lejano marido la rechaza; su bulliciosa hijastra es más franca, pero finalmente la acepta; su jardinero y personal de mantenimiento se mantiene lo más diplomático posible. Sin embargo, la película pronto convierte el pago de los disparos en su prólogo en una configuración más amplia propia, cuando un repartidor aparece en la puerta de Sara, insistiendo en que acepte la entrega de un objeto que «el hombre fallecido» ha pagado.
Mokri finalmente regresa a esta historia (a través de una lente ligeramente inclinada), pero no antes de desviarse de cabeza hacia una saga aparentemente no relacionada de extras en un set de filmación y un maestro de utilería supersticioso, Babak (Babak Karimi), trabajando en una nueva versión toma por toma de un clásico iraní. Una mezcla de diálogo rápido en tayiko, persa y ruso crea dilema tras dilema cuando la identificación de Babak desaparece, lo que le impide poder comprobar minuciosamente la munición de utilería de la escena de un asesinato.
El peligro comienza a acechar (un caso reciente de Alec Baldwin incluso merece una mención en la pantalla) a medida que la noción de armas de fuego defectuosas vuelve a poner de relieve la sabiduría de Chéjov, transformándola de un consejo de escritura a una inevitabilidad fantasmagórica. De acuerdo con la historia anterior, los accesorios incluso se comunican entre sí (a través de subtítulos) y comienzan a chismorrear sobre lo que podría suceder.
Después de establecer estos parámetros narrativos a través de planos fluidos e ininterrumpidos filmados a una distancia sardónica, Mokri pronto comienza a jugar traviesos juegos temporales. Encuentra excusas valiosas para revisitar escenas desde diferentes ángulos o con un enfoque estético ligeramente alterado –con más proximidad e intimidad– para resaltar nuevos elementos de su puesta en escena. Lo que es «real» y «ficticio», incluso dentro del lenguaje visual de la película, comienza a desdibujarse de manera surrealista, girando en gran medida alrededor de Babak simplemente tratando de hacer su trabajo. Sin embargo, cuanto más este cuento se nutre de tomas melódicas y serpenteantes, más gira alrededor de un punto central, en lugar de acercarse a él.
La propia extensión de la película se vuelve filosóficamente limitante, aunque sigue siendo objeto de curiosidad. Cuando todo está dicho y hecho, la alegría que se muestra en “Conejo negro, conejo blanco” es bastante notable, incluso si el marco retorcido de la historia rara vez llega a mucho, más allá de llamar la atención sobre sí mismo. Es cine sobre cine de una manera que, por un lado, vive en la superficie, pero por otro, te invita a explorar su textura como pocas otras películas lo hacen.