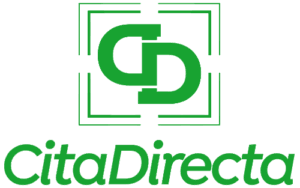Con «La historia del hormigón» Juan Wilson toma el tema menos interesante imaginable (el compuesto gris apagado utilizado en aceras, pasos elevados y películas artísticas pretenciosas como “The Brutalist”) y elabora lo que probablemente será el documental más entretenido del 2026. Festival de Cine de Sundance. Al tratar de provocar risas (y, en ocasiones, reflexiones más profundas) de una mirada asociativa libre a personas y proyectos con vínculos de algún tipo con el feo material de construcción, Wilson finge interés en “algo que ocupa gran parte de su entorno visual”, presentando lo que parece una parodia del cine de no ficción (al menos, en forma de ensayo poco estructurado).
Una presunción clave de “La historia del hormigón” es que nadie en su sano juicio financiaría una película así, y mucho menos querría verla. Al director (y presentador de “How To With John Wilson” de HBO) también le gustaría que usted piense que no está totalmente calificado para supervisar un proyecto de este tipo. Y, sin embargo, aquí está, estrenada la noche inaugural de la última edición de Sundance en Park City, Utah. A menos que trabaje para la industria del concreto (y parecen gente divertida, después de una visita a una convención de Las Vegas), es difícil imaginar que diga: «Basta de bromas. ¡Cuéntenos más sobre el concreto!».
Wilson abre la película con su característico estilo en segunda persona, contándote lo que “tú” estás experimentando con su acento nasal neoyorquino, usando detalles ultraespecíficos que claramente se aplican solo a él (como “Desafortunadamente desperdiciaste el 100% del presupuesto de tu película en tu viaje a Roma”, donde fue a ver la cúpula de hormigón de 2.100 años de antigüedad que se encuentra en lo alto del Panteón). Antes de decidirse por el hormigón como tema vagamente unificador (el cemento que une “las cosas que te gustan” incrustadas en la película), Wilson lamenta el final de su serie de HBO y los cada vez menores controles residuales que conlleva.
Aburrido, que se manifiesta más como curiosidad desconcertada, mientras Wilson recopila cualquier absurdo que capte su interés, decide asistir a la única clase que ofreció el Writers Guild durante la huelga de 2023: “Cómo vender y escribir una película Hallmark”. Wilson no tiene intención de hacer uno de esos romances hechos para televisión, pero es divertido infiltrarse en los espacios donde se comparte la fórmula, seguido de un viaje a un triste estudio canadiense donde esos sueños se tejen a partir de accesorios reciclados. Puede apostar que Wilson se referirá a los trucos emocionales que aprendió en clase más adelante en su propia película, aun cuando casi todo lo demás en su enfoque rechaza el “escapismo aspiracional” que ofrecen las películas de Hallmark.
Armado con su cámara Sony de mano (o su iPhone en caso de necesidad), Wilson parece estar rodando en todo momento, recopilando y narrando obsesivamente un mundo en el que el dispositivo cumple una función paradójica. Por un lado, sirve como una invitación para que extraños interactúen con él, pero también es un conveniente amortiguador social, que brinda una cierta distancia irónica (espacio para que él inserte sarcasmo y juicio en la edición). En la tradición de cineastas ensayistas como Ross McElwee y Kirsten Johnson, Wilson usa la cámara para comentar sobre el mundo que lo rodea, así como para procesar sus propias elecciones de vida, construyendo callejones sin salida, desvíos exasperantes y otras digresiones descaradas para lograr un efecto cómico: cuanto más aleatorias parezcan, más divertidas serán para el público (y más satisfactorias, cuando encuentre una manera de hacer que esas tangentes sean relevantes).
¿A Wilson realmente le importa el concreto? No estoy seguro de que importe, ya que el tema le proporciona toda la excusa que necesita para aventurarse y plantear preguntas a completos desconocidos. Por ejemplo, cualquiera que haya vivido en la ciudad de Nueva York probablemente haya notado las innumerables manchas de chicle que manchan las aceras de la ciudad. “El chicle es como el excremento de pájaro de la gente”, reflexiona Wilson, observando patrones de cómo y dónde los humanos escupen su chud antes de salir de su camino para localizar a un tipo dedicado a volar tacos desechados del concreto que de otro modo sería prístino. “Ese chicle está roto”, sonríe el hombre después de cada extracción exitosa.
Con esta secuencia, Wilson ha respondido una pregunta que probablemente nunca pensaste hacer, uniendo las extrañas tangentes que sigue su cerebro con una voz en off irónica. Puede ser difícil seguir cómo el director, que se distrae fácilmente, pasa de un pensamiento a otro, como en una visita a Bellefontaine, Ohio, para observar la calle de cemento más antigua de Estados Unidos. Wilson entrevista a un instructor de manejo, quien le presenta a una mujer que guarda una muestra de la piel de su marido enmarcada en su pared. Eso lleva a Wilson a entrevistar a la empresa que se especializa en preservar los tatuajes de sus seres queridos fallecidos, y se mete en la madriguera del conejo.
A veces, Wilson se burla de sí mismo por no ser un director más sofisticado, saltando de las huellas de manos y pies de concreto afuera del famoso Teatro Chino de Hollywood a un álbum navideño de DMX inédito. Buscando una manera de recaudar nuevos fondos para el proyecto (basado en un chiste de mal gusto acerca de que es un «documental de rock»), Wilson busca a un músico en activo con una tragedia personal convincente. Llega a Jack Macco, cantante de la oscura banda de heavy metal Nebulus, a quien conoce ofreciendo muestras gratis en la licorería de su vecindario. En otra parte de Queens, Wilson observa a los concursantes de la carrera de autotrascendencia de 3.100 millas del gurú Sri Chinmoy, que rodean el mismo tramo de cemento durante semanas.
¿Estamos ante un genio de la comedia o una especie de bufón? El día antes de ver «La historia del hormigón», aparecí como invitado en un seminario sobre Agnès Varda en CalArts, donde un estudiante describió el trabajo del director francés como «engañosamente ingenuo»: la frase perfecta para resumir la forma en que Varda armó «The Gleaners and I», una intrincada película de ensayo que la gente intuitiva a menudo la confunde con simple. ¿Es Wilson capaz de una sofisticación tan discreta? En realidad no, pero sí reconoce (como lo hacen los escritores de películas de Hallmark y los modelos de lenguaje predictivo de IA) cómo dar vueltas y, en última instancia, consolidar una o dos ideas sólidas puede excusar las grietas en un esfuerzo que de otro modo sería frívolo.